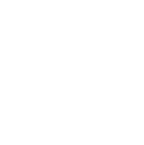Tenía un hermano pequeño, y a nadie más tenía. Hacía mucho tiempo, desde la muerte de sus padres, vivían los dos solos en una playa desierta, rodeada de montañas. Pescaban, cazaban, recogían frutos y se sentían felices.
En verdad, tan pequeño era el otro, apenas la palma de su mano, que el mayor encontraba normal ocuparse de todo él solo. Pero atento siempre a vigilar de su hermano, delicado y único en su minúsculo tamaño.
Nada hacía sin llevarlo consigo. Si era día de pesca, allá se iban los dos mar adentro, el mayor metido en el agua hasta los muslos, el menor a caballo en su oreja, ambos inclinados sobre la transparencia del agua, esperando el momento en que el pez se acercaría y ¡zas!, cayera preso en la celada de sus manos.
Si se trataba de cazar, salían hacia el bosque, el pequeño acomodado a sus anchas en la alforja de cuero, el grande caminando a largos pasos por entre los arbustos, en busca de algún animal salvaje que les garantizara el almuerzo, o de frutas maduras y jugosas para calmar la sed.
Nada faltaba a los dos hermanos. Pero en las noches, sentados frente al fuego, recordaban el pasado cuando sus padres aún estaban vivos. Y entonces la casa entera parecía llenarse de vacío y, casi sin advertirlo, comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas. Se preguntaban como sería, si estaría habitado, e imaginaban la vida de aquellos habitantes.
De una en otra suposición, la charla se ampliaba con nuevas historias que se ligaban entre ellos, prolongándose hasta la madrugada. Y, durante el día, los dos hermanos sólo pensaban en la llegada de la noche, cuando habrían de sentarse junto al fuego a recrear ese mundo que desconocían. Y la noche se fue haciendo mejor que el día y la imaginación más seductora que la realidad.
Hasta que una vez, ya cerca del amanecer, el pequeño dijo:
—¿Por qué no vamos?
Y el mayor se sorprendió de no haber pensado en algo tan evidente.
No tardaron mucho en los preparativos. Reunieron algunas provisiones, tomaron pieles para enfrentar el frío de las montañas, cerraron bien la puerta de entrada, y se pusieron en camino.
Montado en la cabeza del hermano, asegurando con vigor las redes de su cabello, el pequeño se sentía tan valiente, como si también él fuera alto y poderoso. Cabalgadura de su hermano, pisando con firmeza tierras cada vez más desconocidas, el mayor se sentía estremecer por dentro, como si también él fuera pequeño y delicado. Pero los dos cantaban sin cesar, estaban juntos, y aquella era la más linda aventura.
Después de algunos días de marcha, el suelo dejó de ser plano y comenzó la cuesta de la montaña. Subieron por caminos abiertos mucho antes por los animales, inventaron atajos. Desde la cabeza del hermano, el pequeño indicaba los rumbos más felices y el grande se aferraba a las piedras, rodeaba zanjas, bordeaba precipicios. Cada día más frío, el viento les arañaba el rostro. Nubes densas cubrían su canto. Acampaban por las noches entre las rocas, envueltos en pieles. Y al amanecer proseguían su lenta ascensión. Tanto subieron, que un día de repente, no hubo manera de subir más. Habían llegado a la cima de la montaña. Y desde allá arriba, extasiados, contemplaron por fin el otro lado del mundo.
Qué bonito era. Tan diminuto en la distancia, tan limpio y bien dispuesto. Las colinas descendían suaves hasta los valles, sembrados de huertos y campos, salpicados de aldeas con casitas y gentes muy pequeñas que se movían a lo lejos.
Alegres, los dos hermanos comenzaron a descender. Bajaron y bajaron por caminos ahora más felices, trazados por otros pies humanos. Pero, curiosamente, por más que avanzaban, las casas y las personas no parecían crecer tanto como habían esperado. Ellos estaban cada vez más cerca y los otros seguían siendo pequeños. Tan pequeños tal vez como el hermano que, desde su alto mirador, espiaba sorprendido.
Casi estaban llegando a la primera aldea, cuando oyeron un grito y después otro. Vieron que todas aquellas personitas corrían a encerrarse en sus casas, cerrando tras de ellos puertas y ventanas.
Sin entender lo que sucedía, el hermano mayor depositó en el suelo al pequeño. Éste, viéndose por primera vez en un mundo de su tamaño, infló el pecho, irguió la cabeza y, pisando con determinación, se acercó a la casa más próxima. Llamó a la puerta y esperó.
A través de la hendija que se abrió con cautela, dos ojos, exactamente a la altura de los suyos, espiaron. Silencio al otro lado de la puerta. Pero, un segundo después, también las alas de la ventana se apartaron levemente, dando espacio a la vivaz curiosidad de otro par de ojos. En cada casa se abrieron otras hendijas y se asomó tras ellas el destello de otras miradas. Al principio, recelosas, casi encogidas entre los hombros, después más osadas, estirándose, surgieron cabezas de hombres, de mujeres y de niños.
Cabezas pequeñas, todas minúsculas como la de su hermano, pensó el mayor, mientras trataba afanoso de comprender. No había nadie allí que fuera grande, nadie de su propio tamaño. Sin duda, sucedía lo mismo en las aldeas vecinas, en todas aquellas casas que él había creído pequeñas sólo a causa de la distancia. El mundo, descubrió con súbito sobresalto, en realidad estaba hecho a la medida de su hermano.
Entonces vio que éste, después de hablar con los habitantes de la casa, volvía hacia él tendiéndole la mano. El hermano, que siempre le parecía tan frágil, ahora lo llamaba con dulce firmeza. Y él se inclinó hacia la gente de la aldea, frágil y único gigante en este mundo.