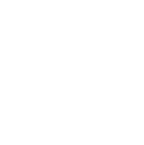(Basado en una leyenda colombiana)
(Basado en una leyenda colombiana)
En cierta ocasión, en un pueblo a orillas del Magdalena, comenzaron a escasear los peces en las redes y el hambre se hizo sentir en las casas de los habitantes. En los embarcaderos y en las plazas de mercado los rumores se esparcieron: —Una pesca tan mala no se veía desde los tiempos de los abuelos —se lamentaban unos. —Esas son cosas del Mohán, que se está llevando los peces por pura maldad. Debe ser que se siente solo, y por eso nos quiere ver sufrir —afirmaban otros. —Uno tira la atarraya —relataba un muchacho— y, cuando la arrastra, la siente llena, y hasta ve los peces chapaleando ahí atrapados, pero cuando la termina de sacar… la red está vacía. —Allá debe estar el Mohán en su cueva, sentado sobre todo el oro que ha sacado del río, burlándose de nosotros y de nuestras penurias —comentaba un pescador anciano.
—Y lo peor está por venir —decía una vieja comadre—. La debilidad del Mohán son las muchachas. Las hechiza con su guitarra, y después se las lleva, el muy pícaro. Se respiraba el miedo en aquel pueblo. Los viejos decían que había que usar cobre para repeler al Mohán. Algunos pescadores empezaron a usar pesas de este metal en sus atarrayas y las mujeres a llevar adornos en su pecho. Elías era un pescador que había nacido en este pueblo y se había criado al compás del remo. No tenía mucho, pero vivía feliz y adoraba a su hija Lucero. A diferencia de muchos, Elías no le tenía miedo al Mohán, y en su mente comenzó a dibujarse un plan descabellado. Día tras día salía a pescar, aunque no sacaba nada, o casi nada. Averiguaba noticias con cuanto pescador se topaba, y allí donde se había presentado un suceso raro, como una pesca perdida, unos anzuelos enredados o el volcamiento de una canoa, aparecía Elías. Tiraba su atarraya en el lugar y permanecía vigilando la vegetación de la orilla y las ondas del agua.
Elías, que estaba enfermo de ambición, acechaba al Mohán porque quería apoderarse de todo el oro que decían que guardaba. Pero para poder hacerlo, tenía que encontrarlo y seguirlo hasta su guarida. Semanas enteras estuvo haciendo planes. Enceguecido por la ambición, y a pesar del amor que sentía por su hermosa hija, Elías tomó una noche la peor decisión de su vida, de la que se iba a arrepentir hasta la muerte. Al día siguiente, muy temprano, llamó a Lucero al patio de atrás de la casa. —Hija, hoy vamos a ir a visitar a su tía. Quítese esos adornos del pecho, que están muy feos —le dijo, refiriéndose al amuleto de cobre que la joven llevaba colgado del cuello. Lucero, sin sospechar nada raro, se quitó su amuleto y se embarcó con Elías en la canoa. Navegaron río abajo por largo rato. Cuando su padre giró para entrar por un río más pequeño, que se internaba en un monte tupido, Lucero sintió 36 miedo. Miró a su padre y al ver sus ojos alertas y sus músculos tensos, se atemorizó aún más. —¿Para dónde vamos, papá? Esto aquí está muy raro. ¡Mi tía no vive por acá! —No hable, mija —le respondió Elías, mientras ponía su dedo índice sobre la boca, pidiéndole silencio. Elías estaba mirando atentamente hacia unos matorrales que parecían haberse movido. Solo se escuchaba el viento que sacudía con fuerza los árboles de la ribera
—Cuuughhh. De pronto, un bramido como de toro los estremeció. Momentos después, una música suave comenzó a escucharse. Era el sonido de la guitarra del Mohán, que al ver a la bella joven había quedado prendado de ella de inmediato. Lucero vio a un hombre apuesto, de pelo negro y largo, parado en la orilla del río, cantándole con picardía. Los luceros en el cielo caminan de dos en dos; así caminan mis ojos cuando van detrás de vos… Y como el amor es rebelde, con cada palabra, cada nota y cada mirada, el corazón de Lucero comenzó a ablandarse. No se sabe si fueron sus poderes o su música, pero Lucero quedó boquiabierta, hipnotizada: estaba hechizada por el Mohán. —Me voy con él —dijo la muchacha—. Es el hombre más hermoso que he visto en mi vida. Elías quiso gritar para detener a Lucero, pero el miedo no lo dejaba pronunciar palabra. Lo que él veía era un gigante, de rostro amenazante y lleno de fuerza, que lo miraba a los ojos y lo paralizaba. Aterrado, vio cómo su hija caminaba sobre el agua, directo hacia el gigante.
Cuando la joven llegó a la orilla, se fundió con el Mohán en un solo abrazo. Con espanto, el pescador vio al monstruo dar un salto y desaparecer bajo el agua, llevándose a su hija. Solo entonces, Elías comprendió su terrible error. Había usado a Lucero como anzuelo para encontrar el oro del Mohán y ahora no tenía ni tesoro, ni hija. —Yo solo quería engañar al Mohán… nunca pensé que fuera a robarme a mi niña… —repitió y repitió Elías durante días. Al parecer, el Mohán estaba muy feliz con Lucero, pues un tiempo después, los peces volvieron a llenar las atarrayas. Todos en el pueblo buscaron durante semanas a la joven. Decían que era la más hermosa de todo el Magdalena, pero nunca más se supo de ella. Sabían que se la había llevado el Mohán. Su padre lloró por esto hasta el día en que murió.
(Ilustración: María Luisa Isaza)