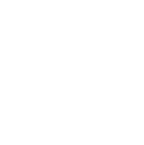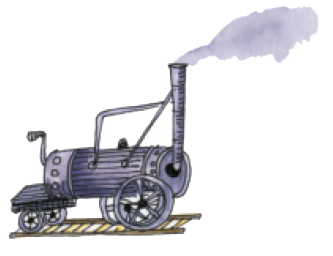
Esta forma de producir en grandes cantidades provocó desajustes. ¿Cómo llevar tantos productos al mercado? ¿Cómo llevar a las fábricas las materias primas y el carbón necesario para mantener prendidas las calderas? Resultaba urgente mejorar los medios de transporte.
Y fue en una mina de carbón, donde el inglés Richard Trevithick tuvo una idea brillante. Un día, mirando cómo los mineros jalaban y empujaban sus vagonetas repletas de mineral sobre rieles de hierro se dijo: “¿y si les engancho una máquina de vapor?”. Y así lo hizo. En 1804, una máquina de vapor arrastró 10 toneladas del mineral y 70 hombres sobre una vía de 15 kilómetros. ¡Rodó la locomotora! ¡Nació el tren!
Al poco tiempo, los trenes reemplazaron a las diligencias, esos coches tirados por caballos como los del lejano Oeste americano, en los que, al final, los pasajeros se asomaban al paisaje a través de ventanas de cristal. Viajaban a 16 kilómetros por hora en largos y agotadores recorridos.
En 1880, la red básica europea de ferrocarriles estaba ya completa. Con el tren se superó la velocidad del caballo. Pronto se llegó a los 80 kilómetros por hora.
No fue fácil adaptarse al cambio. Algunos pesimistas presagiaban que este aparato asustaría a la gente si le daba por pasar por los pueblos. Otros aseguraban que, al cruzar por los campos, las vacas dejaban de dar leche por el susto que les provocaba el ruidoso vehículo.
El vapor también sirvió para empujar los barcos por ríos, canales, mares y océanos. Por fin los viajes en el mar dejaron de depender de los vientos. Por fin se podía saber de antemano a qué hora salía un buque de un puerto europeo y cuándo, si no ocurría un imprevisto, podría llegar a costas de América. Se establecieron horarios para viajes que antes iban al capricho de los vientos.