Cuento tomado de Las mil y una noches (Oriente Medio)
Traducción: Pedro José Lama
Ministerio de Cultura, Serie Leer es mi cuento, 2017
–Señor juez, nací en Bagdad. Quedé huérfano cuando era aún un muchacho, pues mis padres murieron con pocos días de diferencia uno de otro. Heredé de ellos una pequeña fortuna, y trabajé duro día y noche para aumentarla. Finalmente logré ser dueño de ochenta camellos que alquilaba a mercaderes ambulantes, a quienes muchas veces acompañaba en sus diversos viajes, y siempre regresaba con grandes ganancias.
Un día que volvía de Basora, a donde había llevado una carga de mercancías destinadas a la India, me detuve al mediodía en un lugar solitario que prometía abundantes pastos para mis camellos. Estaba descansando a la sombra de un árbol cuando llegó un derviche (monje entre los mahometanos) que iba a pie a Basora y se sentó a mi lado. Le pregunté, entonces, de dónde venía y a dónde se dirigía. Pronto nos hicimos amigos y después de las preguntas habituales, sacamos la comida que llevábamos y calmamos el hambre. Mientras comíamos, el derviche me dijo que en un lugar no lejos de donde estábamos sentados había un tesoro escondido y que este era tan grande que aunque cargáramos mis ochenta camellos hasta que no pudieran llevar más, el escondrijo parecería tan lleno como si nunca hubiera sido tocado.
Al oír esta noticia, estuve a punto de volverme loco de alegría y codicia, y me arrojé al cuello del derviche exclamando:
—Buen derviche, veo claramente que las riquezas de este mundo no son nada para ti; así, ¿de qué te sirve el conocimiento de ese tesoro? Solo y a pie no podrías llevarte más que un puñado. Pero dime dónde está, y yo cargaré mis ochenta camellos con él y te daré uno de ellos como muestra de mi gratitud.
Es cierto que mi oferta no sonaba muy generosa, pero era grandísima para mí, pues al oír las palabras de aquel hombre, una oleada de codicia inundó mi alma y sentí casi como si los setenta y nueve camellos que quedaban no fueran nada en comparación.
El derviche percibió claramente lo que estaba pasando en mi mente, pero no mostró lo que pensaba de mi propuesta.
—Hermano mío —contestó con toda tranquilidad—, sabes tan bien como yo que te comportas de manera injusta. Podía no haberte revelado mi secreto y guardar ese tesoro para mí. Pero el hecho de que te hubiera hablado de su existencia demuestra que confiaba en ti y que esperaba ganar tu gratitud para siempre al hacer tu fortuna y la mía. Antes de que te revele el secreto del tesoro, debes jurar que después de que carguemos los camellos con todo lo que puedan llevar, me darás la mitad, y luego cada quien seguirá su camino. Creo que verás que esto es lo justo, pues si me otorgas cuarenta camellos, yo por mi parte te daré los medios para comprar mil más.
Obviamente no podía negar que lo que el derviche decía era perfectamente razonable, pero a pesar de eso, la idea de que él fuera tan rico como yo era insoportable para mí. Sin embargo, no servía de nada discutir el asunto, y tenía que aceptar sus condiciones o lamentar hasta el final de mi vida la pérdida de una inmensa riqueza. De modo que reuní mis camellos y partimos juntos bajo la dirección del derviche. Después de caminar algún tiempo, llegamos a lo que parecía ser un valle, pero con una entrada tan estrecha que mis camellos solo podían pasar de uno en uno. El pequeño valle, o espacio abierto, se encontraba encerrado entre dos montañas, cuyas laderas estaban formadas de riscos tan lisos que ningún humano podría escalarlos.
Cuando estuvimos exactamente en medio de las dos montañas, el derviche se detuvo.
—Haz que tus camellos se echen en este espacio abierto —dijo—, a fin de que podamos cargarlos con facilidad. Luego nos dirigiremos al sitio donde se encuentra el tesoro.
Hice lo que el derviche me pidió y después fui a reunirme con él. Lo encontré tratando de encender fuego con un poco de madera seca. En cuanto se prendió, echó en él un puñado de perfumes y pronunció unas palabras que no entendí. Enseguida, una densa columna de humo se elevó en el aire. Separó el humo en dos columnas y luego vi que una roca, que se erguía como un pilar entre las dos montañas, se abría lentamente y un espléndido palacio aparecía ante nuestros ojos.
Pero, señor juez, el amor por el oro se había adueñado de mi corazón a tal punto que ni siquiera pude detenerme a examinar las riquezas. Me abalancé sobre el primer montón de oro a mi alcance y empecé a meterlo en el saco que llevaba conmigo.
El derviche también se puso a trabajar, pero no tardé en darme cuenta de que se limitaba a recolectar piedras preciosas, y pensé que sería inteligente seguir su ejemplo. Finalmente, cargamos los camellos con todo lo que podían llevar, y ya no quedaba más que sellar el tesoro y marcharnos de allí.
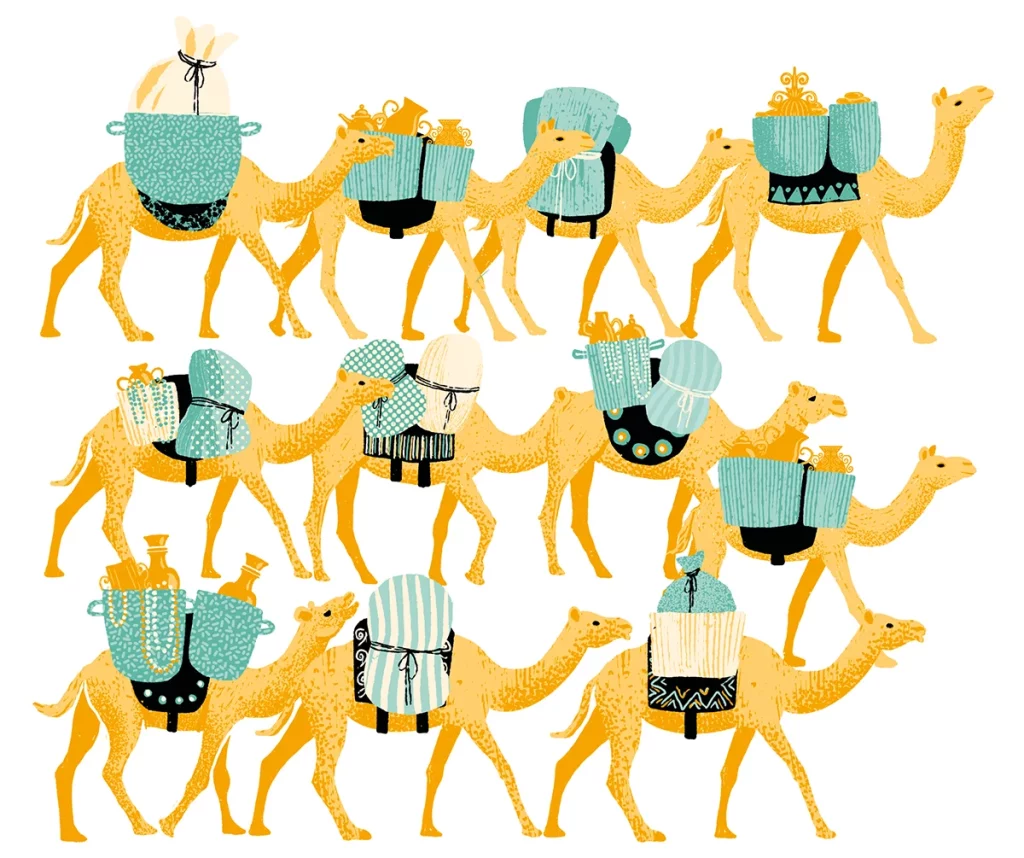
No obstante, antes de hacerlo, el derviche se acercó a un gran jarrón de oro hermosamente grabado y sacó de él una cajita de madera, que escondió en la pechera de su túnica diciendo, simplemente, que contenía un tipo especial de pomada. Acto seguido, volvió a encender el fuego, le arrojó el perfume y murmuró el hechizo desconocido. La roca se cerró y volvió a su posición anterior.
El paso siguiente fue repartir los camellos y cargar el tesoro. Después de hacer esto, cada uno asumió el mando de su propia recua para salir del valle. Nos separamos al llegar al sitio en el camino alto en el que las rutas se bifurcan. El derviche se dirigía a Basora y yo a Bagdad. Nos abrazamos con cariño y le expresé profusamente mi gratitud por haberme hecho el honor de elegirme para aquella gran riqueza. Tras despedirnos con efusividad, nos dimos la espalda y corrimos hacia nuestras recuas de camellos.
Apenas había llegado al lugar donde se encontraba la mía, cuando el demonio de la envidia se apoderó de mi alma. “¿Qué quiere hacer el derviche con una riqueza como esa?”, me dije. “Solo él tiene el secreto del tesoro y puede siempre sacar cuanto le plazca”. Hice que mis camellos se detuvieran junto al camino y corrí tras él. Corría rápido y no tardé mucho en alcanzarlo.
—Hermano mío —exclamé tan pronto como pude hablar—, casi en el momento mismo de nuestra despedida, se me vino a la mente un pensamiento que tal vez sea nuevo para ti. Tu oficio es el de derviche. Vives una vida muy tranquila, dedicado a hacer el bien y despreocupado de las cosas de este mundo. No te das cuenta de la carga que te impones al reunir en tus manos tanta riqueza, además del hecho de que una persona que no está acostumbrada a los camellos desde su nacimiento, jamás podrá llegar a controlar estas obstinadas bestias. Si eres inteligente, no querrás quedarte con más de treinta, y te darás cuenta de que esto ya te dará suficientes problemas.
—Tienes razón —contestó el derviche, que me entendía muy bien, pero no quiso discutir aquel asunto—. Confieso que no había pensado en ello. Escoge los diez que quieras y llévatelos.
Seleccioné diez de los mejores camellos y los conduje al camino para reunirlos con los que había dejado atrás. Había conseguido lo que quería, pero fue tan fácil persuadir al derviche que me arrepentí de no haberle pedido diez más. Miré hacia atrás. No había avanzado más que unos cuantos pasos, de modo que lo llamé.
—Hermano mío —le dije—, no quiero separarme de ti sin señalarte algo que creo que apenas entiendes: es necesaria una gran experiencia en la conducción de camellos para que una persona pueda mantener unida una recua de treinta. Por tu propio bien, estoy seguro de que estarías mucho más tranquilo si me confiaras diez más, ya que con mi práctica me da lo mismo llevar dos que llevar cien.
Al igual que antes, el derviche no puso traba alguna, y con júbilo me llevé mis diez camellos, dejándole veinte. Tenía ahora sesenta, y cualquiera habría imaginado que ya estaría satisfecho.
Pero, señor juez, hay un proverbio que dice: “Cuanto más se tiene, más se quiere”. Así me pasó a mí. No podía descansar mientras hubiera un solo camello en manos del derviche. De modo que tras volver junto a él, redoblé mis ruegos, mis abrazos y mis promesas de gratitud eterna, hasta que me dio los últimos veinte.
—Haz buen uso de ellos, hermano mío —me dijo el hombre santo—. Recuerda que a veces las riquezas tienen alas si las guardamos para nosotros, y que los pobres están a nuestras puertas expresamente para que podamos ayudarles.
 Mis ojos estaban tan cegados por el oro que no presté atención a su sabio consejo. En cambio, miré en derredor en busca de algo más que pudiera tomar. Recordé de repente la cajita de pomada que el derviche había escondido y que muy probablemente contenía un tesoro más precioso que todos los demás. Dándole un último abrazo, comenté sin querer:
Mis ojos estaban tan cegados por el oro que no presté atención a su sabio consejo. En cambio, miré en derredor en busca de algo más que pudiera tomar. Recordé de repente la cajita de pomada que el derviche había escondido y que muy probablemente contenía un tesoro más precioso que todos los demás. Dándole un último abrazo, comenté sin querer:
—¿Qué vas a hacer con esa cajita de pomada? No me parece que valga la pena que te la lleves. Deberías dejármela. Y en realidad, un derviche que ha renunciado al mundo no tiene necesidad de pomadas.
¡Ay, si hubiera al menos rechazado mi petición! Pero si lo hubiera hecho, yo se la habría arrebatado por la fuerza, tan grande era la locura que se había adueñado de mí. Sin embargo, lejos de rechazarla, el derviche me la ofreció, diciendo con dignidad:
—Tómala, amigo mío, y si hay algo más que yo pueda hacer para que seas feliz, solo házmelo saber.
Cuando tuve en mis manos la caja, abrí la tapa de un tirón.
—Ya que eres tan amable —empecé a decirle—, te ruego que me digas cuáles son las virtudes de esta pomada.
—Son muy curiosas e interesantes —respondió el derviche—. Si pones un poco en tu ojo izquierdo, verás en un instante todos los tesoros escondidos en las entrañas de la tierra. Pero ten cuidado de no tocar tu ojo derecho con ella, pues tu vista será destruida para siempre.
El derviche tomó la cajita que yo le tendía. Ordenándome cerrar el ojo izquierdo, lo tocó suavemente con la pomada.
Cuando volví a abrirlo, vi extenderse innumerables tesoros de todo tipo, como si estuvieran ante mí. Pero como durante todo aquel tiempo había estado obligado a mantener cerrado mi ojo derecho, lo que era muy agotador, le rogué al derviche que también pusiera un poco de pomada en ese ojo.
—Si insistes en ello, lo haré —contestó el derviche—, pero debes recordar lo que te dije hace un momento: si toca tu ojo derecho, quedarás ciego en el acto.
Lamentablemente, a pesar de haber comprobado la verdad de las palabras del derviche en tantas ocasiones, yo estaba firmemente convencido de que entonces me estaba ocultando alguna virtud oculta y preciosa de aquella pomada. De modo que hice oídos sordos a todo lo que dijo.
—Hermano mío —respondí sonriendo—, veo que estás bromeando. No es lógico que la misma pomada tenga dos efectos tan exactamente opuestos.
—Sin embargo, es cierto —contestó el derviche—, y te convendría creer en mi palabra.
Pero no quise creerle y deslumbrado por el apetito de la codicia, pensé que si un ojo podía mostrarme riquezas, el otro me enseñaría cómo tomar posesión de ellas. Yo seguí presionando al derviche para que me untara la pomada en el ojo derecho, pero este se negó firmemente a hacerlo.
—Tras haberte concedido tantos beneficios —dijo él—, estoy poco dispuesto a hacerte semejante mal. Piensa en lo que significa quedar ciego, y no me obligues a hacer algo de lo que te arrepentirás toda la vida.
Sus palabras no sirvieron de nada.
—Hermano mío —manifesté firmemente—, te ruego que no digas nada más. Solo haz lo que te pido. Hasta ahora has satisfecho todos mis deseos, no estropees el recuerdo que tendré de ti por algo de tan poca trascendencia. Yo asumiré las consecuencias de lo que suceda, y nunca te reprocharé nada.
—Puesto que estás resuelto a hacerlo —contestó él con un suspiro—, no tiene sentido seguir hablando.
Tomó la pomada y me untó un poco en el ojo derecho, que yo tenía bien cerrado. Cuando intenté abrirlo, densas nubes de tinieblas flotaban ante mí. ¡Quedé tan ciego como ahora me ves!
—¡Miserable derviche! —grité—. ¡Entonces era verdad lo que decías después de todo! ¡En qué pozo sin fondo me ha hundido mi codicia de oro! ¡Ah, ahora que mis ojos se han cerrado, los he abierto de verdad! Sé que yo mismo he sido el causante de todas mis congojas. Pero tú, buen hermano, que eres tan amable y caritativo, y conoces los secretos de tan vasto saber, ¿no tienes nada que me devuelva la vista?
—Hombre infeliz —respondió el derviche—, no es mi culpa que esto te haya sucedido, pero es un castigo justo. La ceguera de tu corazón ha acarreado la de tu cuerpo. Sí, tengo secretos. Tú lo has visto en el corto tiempo que llevamos de conocernos. Pero no tengo ninguno que pueda devolverte la vista. Tú has demostrado ser indigno de las riquezas que se te concedieron. Ahora han pasado a mis manos, y de ellas pasarán a las de otros menos codiciosos y desagradecidos que tú.
El derviche no dijo nada más y me dejó allí, mudo de vergüenza y confusión, y tan desdichado que quedé petrificado en aquel lugar, mientras él reunía los ochenta camellos y proseguía su camino a Basora.
En vano le rogué que no me abandonara, que al menos me llevara a algún sito que estuviera a mano de la primera caravana que pasara. Fue sordo a mis súplicas y gritos, y habría muerto de hambre y miseria si al día siguiente no hubieran llegado unos comerciantes que amablemente me llevaron de regreso a Bagdad.
En un instante dejé de ser un hombre rico y me convertí en mendigo. Hasta el día de hoy he vivido únicamente de las limosnas que me dan. Pero para expiar el pecado de la avaricia, que fue mi perdición, obligo a todos los transeúntes a darme una bofetada.
Esta es mi historia, señor juez.
Cuando el ciego terminó de hablar, el juez se dirigió a él:
—Baba-Abdalá, tu pecado verdaderamente es grande, pero ya has sufrido lo suficiente. De ahora en adelante, haz tus penitencias en privado, pues yo me ocuparé de que todos los días recibas dinero suficiente para todas tus necesidades.
Al oír estas palabras, Baba-Abdalá se lanzó a los pies del juez y oró para que el honor y la felicidad fueran parte de su fortuna por siempre.
(Ilustración: Carolina Bernal C.)