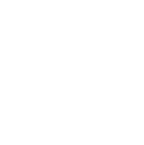(Adaptación de un mito griego)
Hércules fue un famoso héroe griego, dotado de una fuerza descomunal, y protagonista de mil hazañas fabulosas. Solo enumerarlas, alcanzaría para todo un libro. Pero queremos evocar aquí, especialmente, su increíble encuentro con la Hidra, con el que liberó a todo un pueblo de su maldad. La Hidra era un monstruo de extrema ferocidad, habituado a sembrar el terror a lo largo de una vasta zona cercana al mar. Vivía junto a un árbol inmenso, en una cueva que le servía de guarida. Aunque algunos le atribuían la apariencia de un perro, lo cierto es que su cuerpo tenía forma de reptil. Era gigantesca y venenosa. Tan venenosa que su solo aliento, o el olor de sus huellas, podía cobrar la vida del desventurado que llegara a toparse con ella. De su cuerpo surgían siete cuellos, largos y amenazadores, rematados en sendas cabezas. Y del centro de su tronco emergía otra, la que más terror producía, pues era inmortal. Era fama que aquellas cabezas sibilantes, si eran cercenadas en combate, renacían convertidas en dos, lo que las hacía prácticamente invencibles. Para llevar a cabo esta hazaña, Hércules se hizo acompañar de su sobrino, de cuya astucia y habilidad tenía sobradas pruebas. Como armas, llevó las que siempre fueron sus favoritas: una espada de oro, un mazo, arco y flechas.
Llegado por fin a los territorios de la Hidra, encontró el lugar exacto de la guarida de la fiera. Cuando estuvo frente a la entrada, cubrió con un lienzo húmedo su nariz y su boca, para protegerse del fétido aliento de la bestia. Acto seguido, tras arrojar flechas encendidas a lo más hondo de la cueva, aguardó firme la salida de la Hidra, que apareció sinuosa, amenazadora, reptando por el suelo, dispuesta a inmovilizarlo. Traía erguidas las cabezas temibles, similares a máscaras pavorosas, que echaban fuego por los ojos e infestaban el aire con su vaho mortal. Hércules evadió el asalto con agilidad de felino y, valiéndose de su fuerza sobrehumana, empezó a cortar cabezas con su espada de oro. Pero cada golpe suyo, por certero que fuera, solo conseguía que del muñón mutilado brotaran al punto dos nuevas cabezas, cada vez más ansiosas de darle muerte.
Una noche entera duraba ya la desigual lucha y el valeroso héroe estaba al límite de sus fuerzas. Pero justo en ese momento se hizo sentir, providencialmente, su astuto sobrino. Este había adivinado la única contra que haría posible la victoria: el fuego. Se dio entonces prisa en encender unas ramas, y luego, para impedir el surgimiento de nuevas cabezas, chamuscó los muñones. A continuación, Hércules cortó de un rápido y certero tajo la cabeza inmortal, y la enterró, todavía sibilante, bajo una pesada roca junto al camino. Empapó después sus flechas en la sangre de la bestia. A partir de ese momento, la más mínima herida causada por alguna de ellas resultaba mortal. Debajo de esa roca está aún sepultada la terrible cabeza, esperando que un día algún incauto viajero la rescate de su cautiverio, para continuar su destino de destrucción.

(Ilustración : María Luisa Isaza)