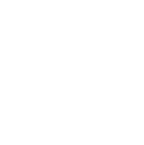(Adaptación de un mito griego)
(Adaptación de un mito griego)
Después de muchas aventuras que no es del caso relatar aquí, llegaron Diana y su hijo Perseo a vivir a la isla de Serifos. Gobernaba ese territorio un rey, quien, enamorado de Diana, le pidió repetidas veces que fuera su esposa; petición que ella siempre rechazó, pues conocía la crueldad y maldad de aquel hombre. Despechado y furioso, el rey citó a Perseo a su palacio. —Lo único que me interesa más que tu madre, es la cabeza de Medusa. Si me la traes, dejaré en paz a Diana —le dijo. Medusa vivía cerca de allí, en una isla oscura y siniestra. Tenía la apariencia de una mujer, pero su cabeza, en lugar de cabellos, estaba coronada por un manojo de furiosas serpientes. Además, sus ojos encendidos tenían el poder de convertir en piedra a quien osara contemplarlos. El joven Perseo aceptó el reto. En estas andaba él cuando vino a su encuentro Hermes, el sabio Hermes, protector de los viajeros: —Sé a dónde te diriges y el gran peligro que corres. Pero quiero ayudarte, pues pienso que solo tú podrías salir a salvo de este trance. Toma estas sandalias de oro: tienen alas que te harán llegar volando hasta el hogar de las ninfas del bosque. Cuando las encuentres, diles que yo te envío, y cuéntales la misión que enfrentas. Ellas te darán lo que necesites para cumplirla.
Todo se hizo según lo previsto y las ninfas le dieron a Perseo tres cosas esenciales para el éxito de su aventura: una capa con la que podía hacerse invisible, un escudo reflector, tan brillante como un espejo, y una espada mágica. Además, le dieron un consejo fundamental: “nunca mires a los ojos de Medusa. Hacerlo sería tu perdición, pues de inmediato te convertirías en piedra”. Perseo se puso las sandalias de oro, se envolvió en la capa, cogió el escudo, envainó la espada y emprendió vuelo hacia los dominios de Medusa. Eran estos una extensa playa, amenazante y oscura. Nada la poblaba, excepto un grupo de estatuas de piedra: figuras de humanos y animales cuya presencia resultaba perturbadora. Gracias a sus sandalias, Perseo siguió volando y se escondió tras una nube. Pronto divisó a la terrible criatura, que estaba dando un solitario paseo por sus propiedades. Desde lo alto, Perseo podía oír el siseo enloquecedor de las serpientes que se enroscaban y agitaban en la cabeza de la fiera. Cada una representaba un defecto de los seres humanos y por eso eran tan temidas. El joven, todavía invisible pues tenía su capa, comenzó a seguirla por entre las figuras de piedra. Medusa no podía verlo, pero el silbar furioso de sus serpientes anunciaba un ataque inminente.
Cuando estuvo al fin al lado de su presa, Perseo se despojó de su capa de invisibilidad. Luego dio la espalda a la fiera, para no ver sus ojos. Observándola en el reflejo de su escudo, dio un violento giro a su brazo, con tal tino que la espada mágica cercenó de un tajo la terrible cabeza, que voló unos metros antes de caer. Con grandes precauciones, tomó el joven la cabeza mutilada y la guardó. Volvió entonces a la isla con su preciosa carga, y pidió ser llevado ante el rey. Una vez frente a él, sacó de su bolsa la codiciada cabeza y, alargando el brazo, la exhibió frente a los ojos del soberano, quien se trasformó de inmediato en una estatua de piedra. Las crónicas de la época no cuentan qué suerte corrió finalmente la cabeza de Medusa. Así que ¡ándate con cuidado! Si te topas en algún paraje con una o varias estatuas de piedra, estas podrían ser un aviso de su presencia.
(Ilustración: Sebastián Castro)